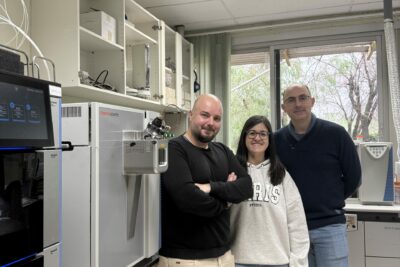Años más húmedos, altas densidades de ciervos y un mayor uso de pastizales permanentes favorece la transmisión de lengua azul en Doñana
Un estudio en el que participan la Estación Biológica de Doñana y la Universidad de Córdoba determina el estado y la tendencia temporal de esta enfermedad. Para ello, se tomaron muestras de suero en más de 800 individuos de ciervo común (Cervus elaphus) y gamo común (Dama dama) entre los años 2005-2018. Para poder explicar su evolución en el tiempo, se tuvieron en cuenta variables individuales (sexo y edad), poblacionales (densidad), ambientales (cobertura vegetal) y estocásticas (precipitación y temperatura).
Fuente: Estación Biológica de Doñana (EBD-CSIC)
La lengua azul (LA) es una enfermedad vírica (Orbivirus) transmitida principalmente por insectos hematófagos del género Culicoides que afecta a los rumiantes domésticos y salvajes. Fue descrita por primera vez en Sudáfrica en 1902 y sufrió una gran expansión geográfica a principios del siglo XXI, llegando a describirse varios serotipos en Europa.

La lengua azul (LA) es una enfermedad vírica (Orbivirus) transmitida principalmente por insectos hematófagos del género Culicoides que afecta a los rumiantes domésticos y salvajes.
Doñana es un área relevante para conocer el estado y la evolución de enfermedades infecciosas que afectan a comunidades de ungulados, ya que coexisten ungulados silvestres y ganado dentro de un espacio natural único en Europa. Después del brote de LA del serotipo 4 detectado en España en 2004 y como parte del programa de monitoreo de salud del Parque Nacional, se inicia un estudio de LA en Doñana, en el que participan miembros del equipo de Seguimiento de Procesos Naturales de la ICTS-RBD. El objetivo es determinar el estado y la tendencia temporal de la enfermedad. Para ello, se tomaron muestras de suero en más de 800 individuos de ciervo común (Cervus elaphus) y gamo común (Dama dama) entre los años 2005-2018. Para poder explicar su evolución en el tiempo, se tuvieron en cuenta variables individuales (sexo y edad), poblacionales (densidad), ambientales (cobertura vegetal) y estocásticas (precipitación y temperatura).
Los resultados indicaron mayores seroprevalencias en el ciervo común, donde la transmisión del virus se ve favorecida por las altas densidades poblacionales en los años más húmedos y por una mayor exposición a pastizales permanentes idóneos para los Culicoides. El estudio ha sido liderado por el Instituto de Investigación de Recursos Cinegéticos (CSIC-UCLM), y cuenta con la colaboración de la Universidad de Córdoba, la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad Autónoma de Barcelona y la Estación Biológica de Doñana – CSIC.
Referencia bibliográfica:
Patricia Barroso, María A. Risalde, Ignacio García – Bocanegra, Pelayo Acevedo, José Ángel Barasona, Pablo Palencia, Francisco Carro, Saúl Jiménez-Ruiz, Joan Pujols, Vidal Montoro, Joaquín Vicente. Long-term determinants of the seroprevalence of the bluetongue virus in deer species in southern Spain. Resarch in Veterinary Science. https://doi.org/10.1016/j.rvsc.2021.07.001
Últimas publicaciones
Un nuevo dispositivo híbrido permite captar energía procedente tanto del sol como de la lluvia de forma simultánea. […]
Sigue leyendoUn equipo de investigación del IFAPA Alameda del Obispo de Córdoba ha analizado la evolución del atún en salazón durante su almacenamiento refrigerado a lo largo de un periodo de hasta nueve meses. Los resultados aportan criterios científicos que respaldan los plazos de conservación y facilitan la gestión del etiquetado y el control de calidad de este producto tradicional.
Sigue leyendoInvestigadores del grupo NeuroAD (Neuropatología de la Enfermedad de Alzheimer) del Departamento de Biología Celular, Genética y Fisiología de la Universidad de Málaga, también pertenecientes a IBIMA-Plataforma BIONAND y al CIBERNED, demuestran, por primera vez, la presencia de astrocitos senescentes -células que, aunque permanecen vivas, han perdido su funcionalidad- en el cerebro de pacientes con alzhéimer, situando este proceso de envejecimiento celular como un mecanismo clave en la neurodegeneración.